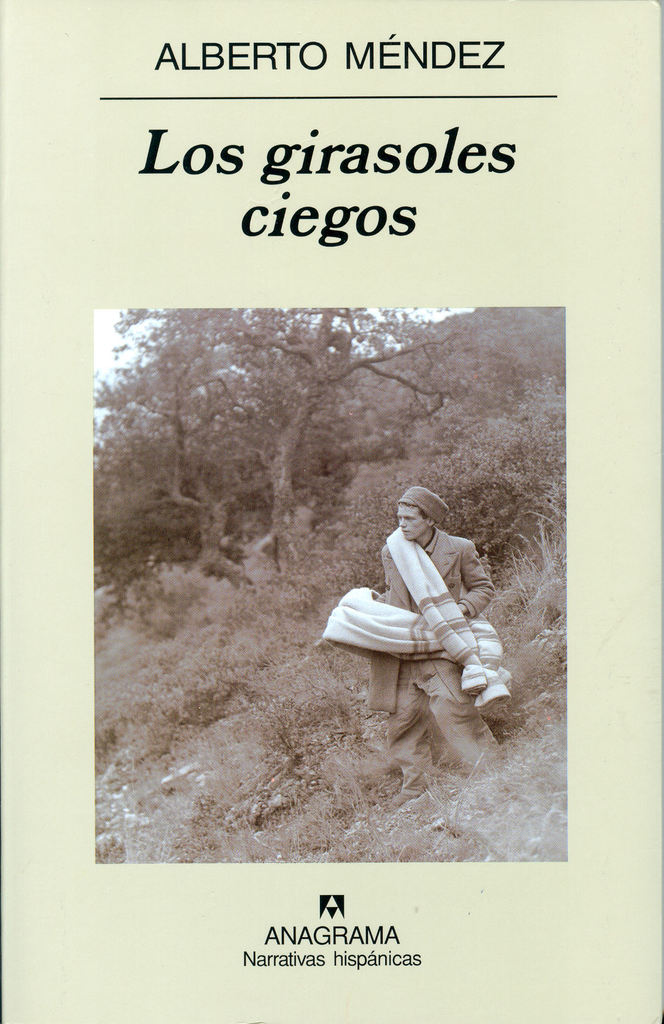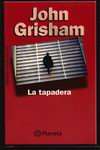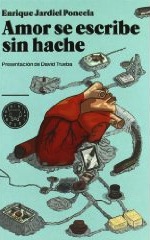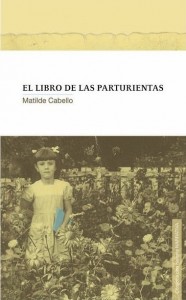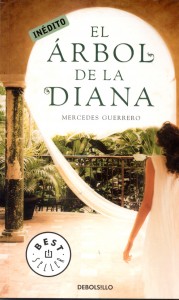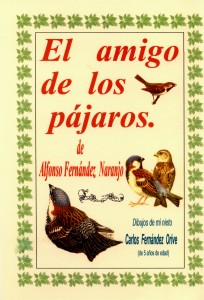 Juanito era un muchacho vivaracho y juguetón. Tenía nueve años de edad. Vivía con sus padres, humildes labradores, en una casita en el campo, a media hora de camino del pueblo donde diariamente tenía que ir a la escuela.
Juanito era un muchacho vivaracho y juguetón. Tenía nueve años de edad. Vivía con sus padres, humildes labradores, en una casita en el campo, a media hora de camino del pueblo donde diariamente tenía que ir a la escuela.
Todas las mañanas se levantaba muy temprano para salir al campo y adentrarse en la alameda que había a poca distancia de donde vivía. Regresaba co n el tiempo justo de asearse, desayunar, coger la cartera con sus libros y caminar hacia la escuela.
n el tiempo justo de asearse, desayunar, coger la cartera con sus libros y caminar hacia la escuela.
Juanito era un alumno aventajado en las enseñanzas que se impartía en su clase. Su maestro le tenía en mucha estima. Después de hacer sus deberes escolares en casa, volvía otra vez a la alameda, para regresar a la caída de la tarde. Nadie sabía qué hacía Juanito en aquel lugar.
Allá, muy cerca de su escondrijo fluía agua de un manantial. Cada día, en invierno o en verano, acudían a beber infinidad de pájaros. El muchacho conocía el canto del jilguero, el de la alondra, el melodioso canto del ruiseñor, el del tordo, con sus tonos variados y el arrullo de la tórtola.
Era capaz de adivina a qué distancia se encontraban los perdigones cuando se acercaban al a gua a primera hora de la mañana; solamente con oír sus inconfundibles piar entre la espesura de la alameda, caminando en fila india, hasta aproximarse al agua para beber.
gua a primera hora de la mañana; solamente con oír sus inconfundibles piar entre la espesura de la alameda, caminando en fila india, hasta aproximarse al agua para beber.
Conocía también el graznido chillón del arrendajo, que en el silencio de la mañana asustaba a los demás pájaros. Por el sonido de sus alas conocía el vuelo bravío de la paloma torcaz, aunque por lo cerrado de la arboleda, no la pudiera ver. Conocía el comportamiento del inquieto y sagaz gorrión. De todo ser volátil sabía sus costumbres y conductas; los observaba cuando se acercaban al manantial cada día.
Quería tanto a los pájaros que las porciones de pan que había de comerse en su casa, las guardaba para sus amigos, como él los llamaba.
Cuando los pájaros acababan de beber, se acercaban a Juanito sin ningún recelo, esperando el obsequio de las migas de pan que cada día llevaba para repartírselas.
¡Bello espectáculo, Jua nito hablaba con los pájaros!. Los regañaba cariñosamente, cuando se disputaban un pedazo de pan entre algunos de ellos. Los más atrevidos se posaban en su cabeza o en sus hombros. Los cogía entre sus manos, para acariciar su plumaje.
nito hablaba con los pájaros!. Los regañaba cariñosamente, cuando se disputaban un pedazo de pan entre algunos de ellos. Los más atrevidos se posaban en su cabeza o en sus hombros. Los cogía entre sus manos, para acariciar su plumaje.
Cuando volvía a su casa, sus padres le preguntaban por qué iba a la alameda todos los días por la mañana temprano. Solamente les contestaba que era para jugar un rato con sus amigos. Trataban de averiguar qué clase de amigos tenía; si eran conejos del monte o tal vez algún cervatillo que anduviera descarriado por aquel lugar. Juanito sonreía y les contestaba que eso s no eran sus amigos, pero no les decía de qué animales se trataban.
s no eran sus amigos, pero no les decía de qué animales se trataban.
En tiempos de recolección, bandadas de pájaros se posaban sobre las mieses de los colonos de aquellas tierras. Juanito, cuando los pájaros volaban por encima de su huerto, levantaba los brazos y les gritaba algo que nadie acertaba a comprender, y los pájaros pasaban de largo y nunca hacían daño en lo que su padre tenía sembrado.
Un buen día, el padre de Juanito recibió la visita de un vecino colindante. Hablaron de la cosecha que se presentaba aquel año, del ganado, en fin, de cosas relacionadas entre los hombres del campo. El visitante se lamentaba del daño que les ocasionaban los pájaros en sus mieses, a pesar de haber colocado espantapájaros y valerse de otros medios para espantarlos.  Juanito escuchaba atentamente y sonreía. Su padre le comentó al vecino, que a él no le hacían daño los pájaros en lo que sembraba, ni en unos cuantos árboles frutales que tenía.
Juanito escuchaba atentamente y sonreía. Su padre le comentó al vecino, que a él no le hacían daño los pájaros en lo que sembraba, ni en unos cuantos árboles frutales que tenía.
“Mi Juanito”, le dijo, es muy habilidoso para alejarlos.
¡Cómo se regocijaba el muchacho oyendo a su padre!. No pudiendo contenerse más tiempo, les dijo: “Los pájaros son amigos míos y por eso cuando vuelan por encima del huerto, ni se posan, ni se comen nada”. Aquel hombre y el padre de Juanito se miraron confusos sin comprenderlo.
¡Buena nota tomó el padre, de lo que su hijo había dicho!.
A la mañana siguiente, antes de que se levantara Juanito, se fue a la alameda y se ocultó entre los árboles para no ser visto.
Imitando el canto de los pájaros con silbidos, nuestro Juanito se dirigió al manantial. Su padre lo observaba atentamente, para averiguar lo que su hijo hacía en aquel lugar cada día por la mañana y por la tarde. Vio como los pájaros no recelaban de Juanito cuando acudían a beber y les repartía trozos de pan que sacó de sus bolsillos.
¡Maravilloso espectáculo fue lo que vieron sus ojos!. ¡Quién iba a decirle a él, que su hijo tenía gracia del cielo para convivir con los pájaros!.
¡Era verdad cuando les dijo, que los pájaros eran amigos suyo y por eso no se comían su cosecha!.
Ahora, en cierto modo, le causaba pesar haber regañado a su hijo cada día, apremiándolo a la hora de ir a la escuela.
Acordaron los padres no hablarle a su hijo nada de lo que ya sabían referente a los pájaros, para no contrariarlo en lo que en secreto y con tanto gozo empleaba su tiempo libre.
A partir de aquel día, Juanito, sin saber por qué, de su madre recibía en cada comida doble ración de pan.
Cuento escrito por Alfonso Fernández Naranjo –
Ilustrado por su nieto Carlos Fernández Orive (5 años)