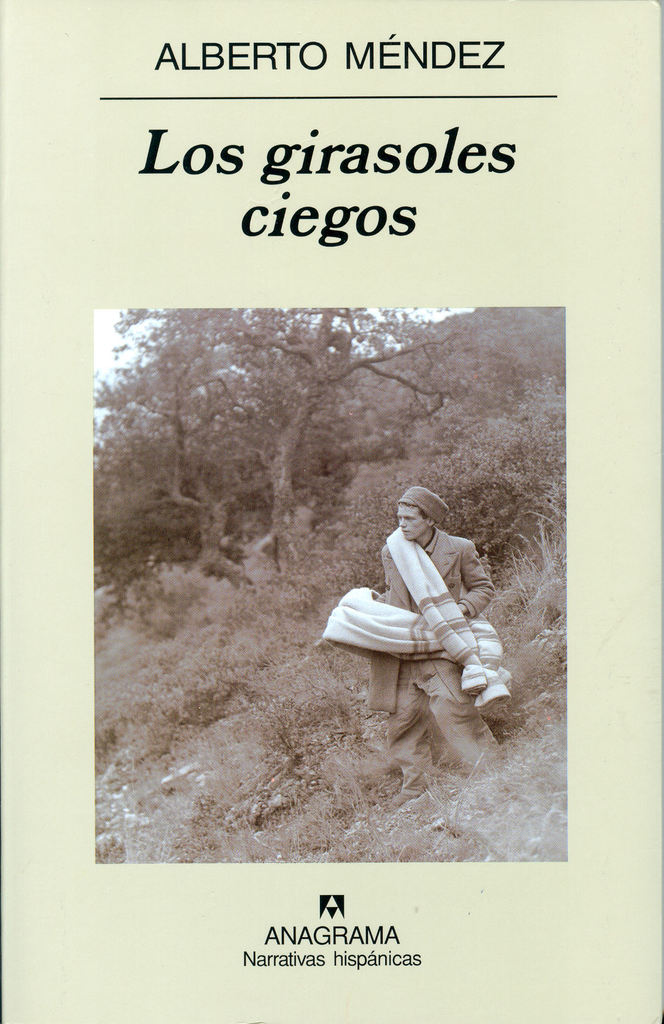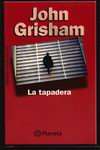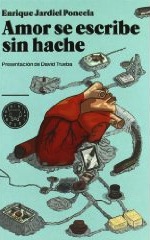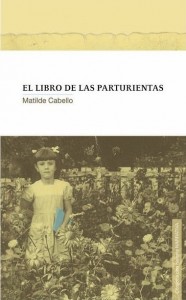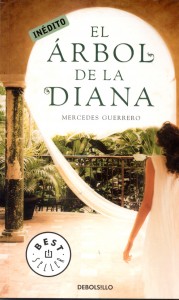María José Robas Molero SURCOS DE NIEBLA Libro de poemas presentado el día 30 de Mayo en el Palacete Modernista. (Feria del Libro en Fuente Obejuna) Prólogo del libro «Surcos de Niebla» En la primavera de 2013, mi amigo Antonio Monterroso me puso en las manos el primer libro de versos de Mariajosé Robas. Había visto la luz en 2010 y era nuestra intención emplearlo en el Taller de Poesía que estábamos a punto de comenzar a impartir en varios pueblos y aldeas del valle del Guadiato. Se ha dicho y escrito en alguna ocasión que Antonio Machado, igual que Lorca y otros poetas españoles de primer orden, no ha tenido, en sentido estricto, discípulos. Sin embargo, Algo de mí, el primer libro de versos de Mariajosé, pertenecía a la estirpe de don Antonio: su insistencia en la forja de símbolos y su carácter intimista venían de Soledades; su sentimiento del paisaje y su abdicación circunstancial de la subjetividad procedían de Campos de Castilla. A lo largo de varias semanas estuve inmerso en la lectura y relectura, en el comentario y discusión, de los versos de Algo de mí, lo que hizo que este libro, en mi imaginario, alcanzase el rango y el prestigio del talismán. De ahí mi alegría cuando, en la primavera de 2014, Mariajosé Robas me propuso que escribiese algunas palabras para presentar Surcos de niebla, su segundo libro de versos. Las composiciones de Surcos de niebla han sido distribuidas, en virtud de criterios temáticos, en tres diferentes secciones o apartados («Epigeo», «Fisuras» y «Diaclasa»), a los que la primera composición («Mi verso es el surco abierto…») sirve de prólogo. Se habrá observado que los epígrafes de las tres secciones anuncian una suerte de gradación: hay plantas que surgen del suelo, grietas que aparecen subrepticias y fracturas que cuartean el terreno. El libro de Mariajosé, en efecto, avanza desde la celebración hasta la elegía, desde el entusiasmo hasta la resignación. Los versos aglutinados en la sección «Epigeo» contienen, en su mayoría, esas evocaciones de la naturaleza tan características de Mariajosé: versos impresionistas, alejados del tópico, que son resultado directo de la observación y de la experiencia subjetiva del entorno. La empatía de Mariajosé hacia la naturaleza se traduce en el recurso constante a la prosopopeya, con, por ejemplo, endrinos que, coquetos, se contemplan «en el espejo del río» («Endrino»). Los momentos evocados son diversos, pero la insistencia sobre lo crepuscular sigue siendo un homenaje tácito a Machado: todo remite a la consunción y el acabamiento, a lo vespertino y autumnal. Aunque hay en esta sección composiciones que celebran ingenuamente la naturaleza, el nihilismo predomina y convierte a la naturaleza en símbolo de la vanidad de vanidades del ser humano. Así ocurre en «Arroyo incierto», donde las lluvias originan un riachuelo de vida a la vez fugaz y frenética; o en «Golondrina», donde el temporal acaba desbaratando el nido que tantos esfuerzos ha costado construir. Los versos de Mariajosé, a la vez, tienen algo de pagano: la llegada de la tarde, de la muerte, no consiste en el viaje hacia la nada, sino que forma parte del ciclo interminable de la naturaleza, del eterno retorno de lo mismo. Si la naturaleza es la protagonista de la sección «Epigeo», son los seres humanos quienes pueblan las composiciones de «Fisuras», en que la voz poética se consagra a celebrar el amor dichoso y, sobre todo, a lamentar el desdichado. Y es que el amor acostumbra a ser venturoso preferiblemente en pretérito: de ahí el predominio del imperfecto en textos como «Su naturaleza». Los amores desdichados, en el libro de Mariajosé, se vierten a menudo en el idioma de la alegoría: resignarse a la rutina de pareja equivale a escribir entre dos, «capítulo a capítulo», un libro «monótono, aburrido» («Nuestro libro»). En otras ocasiones, la voz poética se siente manipulada y recurre a la imagen de la «marioneta» («Imposible») o del «guiñol» («Solo tú»). La imaginación, así pues, debe suplir a la experiencia, la hipótesis a la certeza. Es curioso comprobar cuántas composiciones de «Fisuras» comienzan con cláusulas condicionales: «Si yo fuera viento…» («Si yo fuera viento…»), «Si me das la mano…» («Frenesí»). Sorprende, en cierto modo, el tono elegíaco de esta segunda sección del libro, que en algunas composiciones roza el reproche, que puede ser elegante, como en «Todo tú me perteneces» («Tus labios, ¿qué labios besan? / Tu boca, ¿en qué boca bebe? / ¿Qué cuerpo a tu cuerpo estrecha? / ¿Cuáles brazos te detienen?»); despechado, como en «Perdóname»; o sereno, como en «Indiferencia». En «Fisuras», sin embargo, también hay sitio para la celebración del amor. Esta celebración es siempre cauta, y es que a menudo subsiste el temor a la ruptura, como, precisamente, en «Temor», donde el miedo a la separación impide el ingenuo disfrute del presente del que se habla en composiciones como «Impaciencia» o la muy erotizante «Virajes». En Algo de mí, el aprendizaje machadiano iba acompañado de frecuentes homenajes a Bécquer, que alcanzaban su culminación en la sección antológica llamada «Rimas», compuesta de breves composiciones inspiradas en las de Gustavo Adolfo. El ascendiente del poeta sevillano no falta tampoco en Surcos de niebla, como evidencia, por ejemplo, la construcción paralelística de «¿Nos amamos?». En varias composiciones de «Fisuras», con todo, se abandona la primera persona en favor de la tercera. Así ocurre en «El abuelo», en que el anciano, apoyado sobre su bastón, asocia su propia decadencia a la herrumbre de lo vespertino y concluye con estos dos octosílabos: «Ni vuelo queda en los pájaros / en estas horas de siesta». En «Diaclasa», Mariajosé Robas ha dado preferencia a lo existencial. De nuevo, consigue forjar símbolos de originalísimo cuño. Los hombres, escindidos entre el apego a la tierra y el anhelo de lo celeste, encuentran su semejante en la cometa («La cometa»). La voz poética, en cualquier caso, es consciente del transcurrir veloz del tiempo («Ágape lacónico») y de sus efectos indelebles sobre la apariencia corporal («Acíbar»), que lleva, en ocasiones, a contemplarse en el espejo y ser incapaz de reconocerse («Un rostro»). Cuando Mariajosé, a la manera de Garcilaso, se vuelve a contemplar sus pasos («Sin nostalgias»), se enorgullece del camino recorrido, pero, a la vez, se aferra a la vida, sabedora de que le quedan innúmeras experiencias por conocer antes de su desaparición («Soy así»), que se llega a describir de forma ligeramente macabra («Al final de mis huesos»). Existen pasadizos entre «Epigeo» y «Diaclasa». En «Testamento», igual que en la sección primera, la voz poética encarga que, después de su muerte, no la lleven a la «triste residencia tenebrosa» del cementerio, sino que abandonen sus cenizas a la naturaleza, para seguir participando de su ciclo eterno. Y es que «Diaclasa» tiene algo de misceláneo: en esta sección reaparecen, por ejemplo, las evocaciones impresionistas de la naturaleza («Despertar») o los reproches amorosos («Al corazón»), y tienen cierta cabida las composiciones metapoéticas, en que Mariajosé se interroga por el sentido de su propio ejercicio como escritora de versos («Versos volátiles», «Ser poeta»). Este segundo libro de Mariajosé es, a la vez, muy semejante a y muy distinto del primero. Enrique Vila-Matas ha escrito que «los grandes escritores son estupendamente monótonos». Y, en efecto, las similitudes entre Algo de mí y Surcos de niebla saltan a la vista: el mismo sentimiento de vinculación panteística con la naturaleza, idéntica vivencia del amor desde la nostalgia, semejante intuición de la muerte. Las diferencias, sin embargo, no deben soslayarse. Algo de mí contiene composiciones escritas a lo largo de varios decenios. A pesar de la humildad deliberada de su título, es un libro que quiere ser espejo de la vida. Por eso mismo, su estructura es más bien laxa, y es que la vida no la tiene. Surcos de niebla, en cambio, ha sido construido para transmitir un mensaje, para contar una historia. Es un libro, si se quiere, lúgubre, escrito desde la madurez, desde el presentimiento del invierno. Las evocaciones de la naturaleza aparecen en ambos libros; en este que ahora les presento, no obstante, el paisaje comienza a desleírse en la niebla. Créanme si les digo que no les va a decepcionar. Francisco J. Álvarez Amo Doctor en Filología Hispánica Acto de presentación del Libro |
JUEGO DE MARIPOSAS(Cuento) Cantaba la primavera con esa multitud de acordes, en la singular manera como ella sólo sabe hacerlo. El parque resplandecía vistiendo un multicolor traje de fiesta, engalanado para la ocasión. Los tulipanes abrían sus conos saludando al sol. Los gladiolos, los pensamientos, las margaritas, hacían apuestas por ver quién mostraba más belleza.Ante tales estímulos, los viandantes se detenían dejando que sus sentidos se embriagasen con el ofrecimiento. Bajo el entramado del sol y sombra que ofrecía un fornido abeto, un anciano dormitaba con el sombrero calado hasta las cejas. Daba la impresión de estar ajeno al ajetreo que varias mariposas de vivos colores mantenían, en un interminable ir y venir de sus hombros a sus manos, a sus piernas… Lo mismo se posaban sobre su solapa que rozaban juguetonas la nariz. En el otro extremo de la calzada, una niña se abstraía con la danza de las mariposas; cerca, dos pequeños con sendos cubos de plástico y algunas herramientas de jardín, amontonaban arena intentando darle, multitud de formas. Reían estrepitosamente y la pequeña tuvo que ordenarles silencio, temerosa de turbar el sueño del abuelo y con ello dar fin al espectáculo. Como hacían caso omiso, lentamente se fue aproximando. Los insectos alertados, volaron rápidamente posándose sobre unos fragantes capullos de rosas amarillas, que daban forma a los arriates cercanos. Percatado de la presencia de la niña, el abuelo despejó su frente del sombrero, atusó su profuso bigote y saludó: ¡Hola! La pequeña quedó clavada en el suelo, un gesto de malhumor turbaba sus mejillas; se había roto el hechizo. ¡Acércate! ¿Cómo te llamas? – insistió el anciano -. La niña no contestó, sin embargo hurgaba en los bolsillos nerviosamente, como buscando algo. No lo encuentro – se expresó al fin. ¿Qué es lo que no encuentras? Es… Es… Y seguía insistiendo en sus bolsillos. ¡Aquí está! – exclamó satisfecha – ¿Lo ves?, ¿Sabes qué es esto? Creo que es un terrón de azúcar. Exacto, eso es. ¿Para qué quieres el azúcar?, ¿Acaso es tu merienda? ¡Que va! A mi no me gusta el azúcar, lo cojo todos los días cuando vengo al parque. Pues si no te gusta, no lo entiendo. Verás, – más confiada se fue aproximando al anciano hasta llegar a sentarse junto a él. Cojo este terrón porque la Señorita del Cole dijo un día que los insectos tienen debilidad por lo dulce. Yo lo desmenuzo, lo pongo junto a mí, espero a que vuelen cerca y me estoy muy quieta, pero ellas lo ignoran; sin embargo, tú que estás dormido y no tienes azúcar te persiguen por todas partes. ¿Cuál es el secreto?. No creas que estaba dormido. Sólo me estaba quieto. Pero ese no es el secreto, yo hago lo mismo y ellas no se posan. En esos momentos una de las mariposas que libaban el rico néctar del rosal voló rozando la cabeza de la niña. Ella se aproximó rozando con su nariz el paño negro y suave. Huele… Huele… ¿A fruta? – insistió el anciano. No, a fruta no ¿A flores?. Ni lo uno ni lo otro. ¿Podía ser la naturaleza?. ¿Cómo huele la naturaleza? – preguntó sorprendida. La naturaleza tiene un olor indefinido. ¿Tienes un papel?. Sí, aquí tengo con el que mamá me envolvió la merienda. Ella siempre dice que de no encontrar una papelera donde depositarlo, lo guarde en el bolsillo de vuelta a casa, allí lo tiraré a la basura. Correcto, tu mamá es muy sabia. El anciano cortó un trozo del papel y sacando un bolígrafo del bolsillo superior de su chaqueta escribió: Naturaleza ¿Qué pone aquí? – dijo el anciano, mostrando el papel a la niña Has escrito naturalez Bien, ahora si separamos las siete primeras letras, ¿Qué puedes leer? La niña contó: una, dos, tres, hasta exclamar: ¡Natural! Aquí pone natural. De acuerdo, pero ¿Sabes lo que es una cosa natural?. Se lo que es una cosa natural pero no sé explicarlo. Lo natural – siguió argumentando el abuelo – es algo sin artificios, de verdad, que es espontáneo y que no tiene doblez. ¿Y eso que tiene que ver para que las mariposas se posen en ti y a mi no me hagan caso? Pues tiene que ver. Verás, yo paso aquí casi todo el día en este parque. Tomo el sol cuando lo hace y cuando está nublado o hace frío. Me refugio en aquel palacete, protegiéndome con sus celosías, pero donde sigue entrando libremente el aire; ese aire viene cargado con multitud de partículas naturales. Antes de rozar mis ropas, ha acariciado el polen de las flores, las hojas de los árboles, las ramas de los setos, la tierra; así las mariposas me confunden fácilmente con el entorno, llegando con mi actitud, a ser una parte más de la misma naturaleza. ¿Ese es el secreto? – preguntó la niña tras meditar sus palabras. Yo he llegado a esa conclusión. Si de verdad quieres formar parte de algo, tienes que mimetizarte con ello, no engatusando con golosinas artificiales como haces tú con el azúcar, si no siendo tú el mismo azúcar. La niña asintió con la cabeza y viendo que su madre se dirigía hacia ella dando la mano a los dos pequeños, se puso en pie, e inclinándose, depositó un tierno beso sobre la mejilla del abuelo, éste se pasó la mano por la cara con el ademán de guardarlo en su puño, mientras la pequeña preguntaba ¿Estarás aquí mañana? Ya te he dicho, nenita, que yo formo parte de esta naturaleza. Cuando la mujer llegó junto a ellos, la niña con cierta emoción afirmó: Mamá, quiero ser natural para que se posen en mi las mariposas Ésta hizo un gesto como de no comprender nada, e indiferente, colocó sobre los hombros de la pequeña una rebeca, mientras le decía: Vamos a casa, que ya está empezando a refrescar. |
LOS TRES TOMATES VERDES |
ARROYUELO INCIERTO
Me absorto con tu discurrir alegre. por el díscolo laberinto de la sierra, formando pentagramas indelebles, dibujados en los surcos de la tierra. Lascivo, altanero y orgulloso, desatando diatribas y protestas, trimegisto, hacia la nada avanzas. Incauto arroyuelo, gestado en una tarde de tormenta.
|
ABREGO
¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que grita el viento!. Cuando silba en mis oídos atropellado y reseco, contándome historias vagas sin que logre comprenderlo. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que dice el viento!. Cuando aletea fantasías ingrávidas, y forma hueco, entre almohadones de seda para amodorrar los sueños. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que piensa el viento, y se convierte en suspiro escapado de algún pecho. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que mira el viento! Cuando se convierte en brisa aunándose a otro viento, y se convierte en suspiro escapado de algún pecho. Qué daría yo, esta tarde, por saber que mira el viento! Cuando se enreda en las bocas que llegan a darse un beso, colándose en las gargantas ajenas por su embeleso. ¡Qué daría yo, esta tarde por saber que busca el viento!. Cuando llama a mi ventana huracanado y violento y se filtra entre mis sábanas, como un amante en mi lecho. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que brama el viento! Cuando en los pardos tejados restriega como un obseso, su furia desencajada contra el alero convexo. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que oculta el viento!. Cuando entre ráfaga y ráfaga se cuela en el tronco abierto, del olmo que en la vereda yace dormitante y seco. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que encuentra el viento! Cuando avivando las llamas como un pirómano terco, bailaba una danza burlona, con las brasas de un incendio. ¡Qué daría yo, esta tarde, por saber que siente el viento!. Cuando palpa la metralla en las heridas del muerto, dormido entre la amalgama de retorcidos siniestros. ¡Lo que daría esta tarde, por saber que grita el viento!.
|
TIERRAS DEL SUR
Los vientos de otoño, golpeaban las mejillas labriegas con sus características rudezas; rostros maltratados por la canícula ya disipada, pero que habían dejado sus cicatrices un verano más como anillos indelebles de un árbol. Cuesta abajo, el mes de Septiembre cabeceaba trayendo consigo los primeros atisbos de lluvia. Con ellas, los verdes brotes de la grama, emergían del maltrecho suelo asolado por meses de sequía. Pendían de las pardas encinas, sus abultados frutos con la promesa de buena montanera para el ganado porcino, pero a Justo, el viejo encargado de “La Hontanilla”, lo que verdaderamente le preocupaba en aquellos momentos, era que el “señorito” por San Miguel, le prolongara otro año más el “ajuste”. Juana, su fiel compañera, solía despejar los nubarrones repitiendo mil veces, que don José era un buen patrón, que no los dejarían a su suerte, ya que les servían con entrega desde que eran unos mozos, que cualquier día aparecería como si tal cosa trayendo en el morral la “cabaña” –ración de tocino y embutidos de la matanza anual- lo que significaría la continuidad en sus puestos. Ella no recordaba bien desde cuando formaban parte de los empleados de aquel cortijo. Solía echar la vista atrás de vez en cuando, pero sólo encontraba con este desplazamiento, sudores, fatigas y muchas privaciones; a pesar de todo, animaba a Justo, hombre trabajador pero de pocas perspectivas. Te ahogas en un vaso de agua –le reprochaba en ocasiones- y él, entretenía su desánimo multiplicando los quehaceres. A principios de Octubre, el ruidoso tintineo de unos centenares de ovejas, reconfortó la apatía del hombre. Iban precedidos por caballerías portando sobre sus aparejos, los enseres necesarios para la estancia de varios meses. Del cabestro de los animales, unos hombres con ropas amplias y albarcas como calzados, daban zancadas cansinas fatigados por el largo viaje. Era Ciríaco y sus muchachos, regresando un año más a los prometedores pastos de invierno en las tierras del sur. Traían sobre sus espaldas, el polvo acumulado en los tortuosos caminos pecuarios, espaciando kilómetros con breves descansos del ganado, en noches de intemperie bajo la climatología ocasional. Igual soportaron ventiscas y lluvias, que días agotadores atenazados con tórridos soles en su espacioso recorrido que a veces duraba casi un mes, rememorando así, (aunque quizás no conscientes) el ancestral trasiego desde tiempos íberos, pues según muchos tratados de historia, esta costumbre ya se ejecutaba tan remotamente. Atrás quedaban las inminentes nieves de las montañas y los páramos sorianos; áridos parajes donde la escasez de hierba en estos meses forzaba la trashumancia del redil. Justo salió al encuentro gozoso como un chiquillo. La venida de aquellos hombres, consolidaba su estancia una temporada más en la finca. Pronto vendría el dueño para cerrar el trato de la temporada y tendrían así, el pan asegurado ogaño. En la lejanía, la sierra de “Las Cabras” se cubría con neblinas, mientras a sus pies, el arroyo “Majavaca”, dejaba correr los primeros hilillos de agua, que hasta ahora sólo había quedado retenida en minúsculas charcas casi evaporadas. Los habitantes del cortijo, quedaban conformados por dos gañanes, un manijero y en un anexo a este, la casilla de los porqueros; siendo sus moradores un joven matrimonio, con dos críos pequeños. Las noches en la finca eran monótonas y largas. Por esas fechas los días comenzaban a ser más cortos y la luz del día, se agotaba con la puesta del sol. Los inquilinos sorianos, confeccionaban chozos redondos con maderos de encina revestidos de juncia seca. Dentro del habitáculo, camastros del mismo material circundaban el interior con el único espacio vacío del centro, destinado a la lumbre. Unos candiles de carburo, eran las únicas fuente de energía con la que alumbraban las tediosas horas de nocturnidad; esto, y las historias verbales de hechos o hazañas vividas en su deambular por los distintos derroteros de arrendamiento. La visita de algunos de sus vecinos de la finca, acortaba el tiempo, mientras en la hoguera se preparaba unas frituras de cecina o unas gachas. Para estos hombres, la temporada de pastoreo en el sur, duraba hasta primavera, y su objetivo era economizar cuanto les fuera posible. Al llegar a sus pueblos de origen, contaban como hacían apuestas entre otros pastores trashumantes, para ver quienes habían hecho el mismo periodo con los mínimos gastos. Después el buen vino de su tierra premiaba tantos esfuerzos, Por eso no era extraño que su alimentación se basara en un buen desayuno y cena, aligerando los ruidos de sus estómagos durante el largo día con unos bocados de queso y pan. Yo solía visitar la finca a la grupa de un caballo tordo, cuando mi padre se llegaba hasta allí como el administrador. Llevaba las ordenes de don José cuando este se desplaza a la capital (hecho muy frecuente), para llevar su despacho de abogacía. Sentía un inmenso placer acompañándolo, ya que esto me permitía corretear libremente por los prados sin las limitaciones que el ojo visor de los adultos me imponía. Aquél otoño, hice particular amistad con el zagal que el soriano Ciríaco dijo era sobrino de su mujer, recuerdo este dato, porque el muchacho me hablaba asiduamente de la extrañeza que le producía la separación de aquél ser idealizado por la nostalgia –su madre-. Creo que esto motivó la empatía que circuló entre ambos, pues mi presencia le confería feminidad entre el grupo de agrestes pastores. El aislamiento con los mayores, desarrollo su interés por la naturaleza, transmitiéndome observaciones que para mí se brindaban desapercibidas. Aprendí junto a él, a observar libar a las abejas que pululaban cerca del colmenar situado junto a la alta pared de la huerta, donde crecían abundantemente los tréboles silvestres, los tomillos y romeros y un sinfín de árboles frutales; su devenir me entusiasmaba hasta el extremo de aproximarme peligrosamente a las pequeñas ranuras de entrada. Eran cilindros de corcho tapados en su parte superior con maderas de chopo a las que se ajustaban losas de piedra de considerables dimensiones para impedir en tiempos de lluvia, que calase el interior. Muchas horas pasamos en las proximidades de la inmensa charca serpeada de espadañas esperando el despiste de alguna rana; nos lanzábamos sobre ella al desquite y así poder juguetear mientras forcejeaba con la intención de volver cuando antes al cenagal. Caminábamos una tarde ya bien entrado Noviembre, por los eriales cercanos al viejo olivar, cuando detuvo mis pasos invitándome a guardar silencio con la punta de sus dedos sobre los labios; con un gesto, señaló unos carrizos, en aquel momento, levantó el vuelo un ave de plumaje castaño, del que sólo me llamó la atención el abultado tamaño de su cabeza, el muchacho recriminó mi falta de atención, ya que el pájaro voló, porque yo produje un fuerte ruido al chocar mis zapatos con unos cantos rodados y precipitarlos cuesta abajo, luego, nos aproximamos hacia el lugar. En un pequeño hoyo sembrado de piedritas blanquecinas casi imperceptibles por el mimetismo con el paisaje, dos huevos perfectamente camuflados por el entorno, brindaban su aspecto desprovisto de toda protección. Cuando al anochecer, cercanos a la lumbre en la choza de los pastores, sentada en las rodillas de mi padre, contamos a los reunidos nuestra pequeña aventura, el anciano soriano, relató algunas historias sobre el enigmático pájaro y las costumbres gregarias del ave; se trataba de un alcaraván. Supe de su cautela, del parecido de ambos sexo, de los ritos de cortejo con fuertes choques de pico y arqueos de plumas, lo benefactor de sus hábitos alimenticios, ya que básicamente su dieta se compone de insectos, caracoles, y algún que otro roedor menor. Quiso hacernos una demostración invitándonos a salir fuera de la choza. Atolondrados le seguimos sólo por no llevarle la contraria. Tras unos instantes en silencio, un extraño ruido sonó a unos metros de nuestra inmovilidad; dos inmensos ojos amarillos se asombraban de nuestra presencia, tanto, como nosotros de la suya. Cuando intentamos un gesto para cogerlo, voló unos metros agazapándose de nuevo a ras de tierra. Varias veces repetimos, con los mismos resultados, después, se perdió en la penumbra de la noche. Poco más tarde, al relatar lo ocurrido en la reunión, aclaró mi padre que aquello era ir a la caza de “gamusinos” o “engaña bobos”, pues por más que se pretendía dar caza al ave, esta como a sabiendas, jugaba con el cazador. Mi amistad con Julio –el zagal- terminó cuando se avistó la primavera. Igual que llegaran un día de Octubre, cargaron los enseres, desvencijaron el aprisco, y arreando al ganado, los pastores sorianos marchaban una mañana dejando en mi corazón de niña, el mal sabor de la pérdida de tan sentida confraternidad. Las desazones en la infancia cicatrizan con facilidad si se puede rellenar el tránsito con nuevas expectativas. Yo, conseguí minorizar el vacío debajo por mi amigo, frecuentando con más asiduidad, el hogar compartido por Justo y su mujer, ya que su hija –María- asistía al mismo colegio que yo. Durante el curso, había estancia en casa de una hermana de su madre; mujer hacendosa que carecía de descendencia y era viuda de guerra. Esta acogía de mil amores la presencia de la niña, ya que distraía el tedio de su monotonía y colmaba su frustrada maternidad. Cada anochecer, Justo se desplazaba con una vieja calesa para recogerla, y cada mañana la devolvía a casa de su tía para asistir al colegio. El tesón y la voluntad de María, a veces, me sobrecogía. Las escasas comodidades de que disponía para desarrollar sus estudios, la tenue luz que proyectaba el ennegrecido candil de aceite forjado en hojalata pendiendo del techo por un largo alambre, o la vieja mesita de madera de chopo sobre la que apoyaba los codos devorando los escasos libros que disponía, se mezclan en mis recuerdos, desdibujados en la lejanía del tiempo con la aureola y la serga que supone en quien el deseo de superación, sobrepasa cualquier obstáculo o contratiempo. Hace un mes, encontré a María por casualidad, cuando tomaba un café en la terraza del bar situado en el centro de “El Llano” de Pueblonuevo. Ella buscó acomodo en la mesa contigua, sin percatarse de mi presencia. Había pasado inexorablemente el tiempo modulando nuestros cuerpos y nuestros rostros; más no había logrado borrar la expresión chispeante de su mirada, ni el singular y elegante gesto de sus ademanes. Llamé su atención. La emotividad del encuentro provocó el brillo en nuestros ojos dejando caer alegremente sendas lágrimas que resbalaron sin detención por nuestros rostros. Sin meditarlo y creo que irremediablemente, volvimos a “La Hontanilla” de la mano de nuestras nostalgias infantiles. -Jamás he vuelto a contemplar atardeceres como aquellos- me dijo sumergiéndose en la nube melancólica que nos suele cubrir cuando recordamos pasados felices-. Ni he podido borrar los olores de las eneas y el mastranto tan pródigos en las riberas de “Majavaca”, aquellas mañanas cuando con los primeros rayos del sol, corríamos alborozadas para extraer de los pequeños desniveles de su cauce, los cañaverales de junco que los gañanes habían colocado la noche anterior. Añoro aún el sedoso contacto de sus plateadas escamas y lo que suponía ver la cara satisfecha de mi madre, al poder solucionar en parte, el menú de aquel día. Fuimos desmenuzando los recuerdos, en las casi dos horas que mantuvimos de animada conversación. Nuestros largos paseos estivales, en dirección a “La Oropesa”, finca colindante con “La Hontanilla”, por aquel camino rebosante de cantuesos y aulagas en flor, a lomas de la burra Morena, asno bien añado, dócil y apacible, que soportaba resignado el peso de nuestra juventud y las mil jugarretas que nuestra inconsciencia le deparaba. Solíamos descansar al borde del arroyuelo “La Gargantilla”. Allí dábamos rienda sueltas a las mil fantasías previstas para nuestra vida posterior. Ella soñaba en complementar sus estudios con el acceso a Bellas Artes. Describía las fisuras del paisaje, la policromía de la dehesa, con el acierto y el énfasis de la gran artista que con el devenir del tiempo se convertiría. Con su entusiasmo y decidida a tal fin, cosecho año tras años las becas que facilitarían su logro. Hoy tiene montado su estudio en Fuenteobejuna, por que ese objetivo, ya se lo marcó en aquellos lejanos días. Cuando lo hubiera conseguido, ella no saldría de su tierra –solemnizaba muy segura- aunque por razones obvias en la repercusión de su trabajo (exposiciones, congresos) ha de desplazarse continuamente, su razón de ser, es regresar a sus orígenes, el motor fecundo para desarrollar su obra. Se había ocultado el sol. La vieja torre de la fábrica papelera, se difuminaba en al arrebolado atardecer. En el reloj de la torre de la parroquia de Santa Bárbara, sonaron unas campanadas, María recogió el móvil que dormitaba sobre la mesa, lo guardó en el bolso de loneta azul, y nos confundimos en un arrebatador abrazo. La vi alejarse por el bulevar del parque. A la altura del monumento al minero, giró la cabeza. Un alo de nostalgia invadió nuestros corazones. Volveríamos a encontrarnos, pero esta separación era análoga a aquella que nos distanció de nuestra infancia y primera juventud. Aunque volvamos a contactar con el recuerdo, la ausencia de poder palpar los momentos vividos, quedaran diluidos irremisiblemente en la opacidad de tiempo.
|